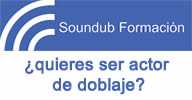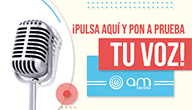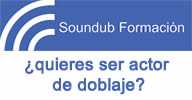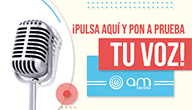|
Cuestión apasionante, amigos, ésta de las generaciones dentro del doblaje clásico. Yo día a día aprendo más y más sobre el tema gracias a esta web, a las colaboraciones de entendidos como dobaldor o montalvo y a sacar provecho de la base de datos, que cada vez es mayor y que consulto una y otra vez. Y estoy de acuerdo con Montalvo y con Quique: la memoria sentimental es la que nos dicta a cada una cuáles son las voces ideales para cada actor; para mí Bogart no es imaginable con la voz de Navarro (claro, nunca escuché esta asociación) sino Sansalvador.
Recuerdo que, cuando empecé a interesarme por este fascinante mundo, más o menos con quince añitos, inicialmente tuve la ingenuidad de creer que cada película sólo tenía un doblaje y que además el estreno español coincidía, más o menos, con el estreno original del título en cuestión. Empecé a despertar a la realidad al advertir un buen día que la voz del Gary Cooper de varias películas de los 30 (“Las aventuras de Marco Poloâ€, “La jungla en armasâ€) o de Tarzán/Weissmuller, de la misma época… era la misma de James Brolin, el director de “Hotelâ€, de mediados de los 80.
Poco después, y a raíz de acceder de golpe a un buen montón de películas clásicas de la Metro (editadas para los primeros videos), llegué a la conclusión de que la “generación dorada†del doblaje había sido aquella, la que se repetía de película en película de este estudio. A fuerza de enviar cartas a distintas revistas (por ejemplo a Fotogramas), empecé a conocer nombres: José María Ovies (yo la llamaba la “voz de genio de la Metroâ€: para mí siempre ha sido un poco la quintaesencia de las voces de antaño), Elvira Jofre, Rafael Navarro, Víctor Ramírez, Rafael Luis Calvo, Ramón Martori (cuántas veces se me saltaron las lágrimas con el parlamento de Lionel Barrymore en “Duelo al sol†cuando se muere su esposa Lillian Gish: “Yo te amaba, Laura Belle…â€) o María Victoria Durá. Y aparte estaba Juan Manuel Soriano, que no doblaba en la Metro, pero que era el único que podía disputarle a Ovies esa condición de paradigma. Me pasa igual ahora: escuchar a Soriano es entrar en el túnel del tiempo mucho más que con otros de la misma época, quizá porque se retiró en plena gloria y dejó un hueco insustituible, quizá porque su forma de interpretar, ya a principios de los 60, por estilo, frente a Corsellas o Sansalvador, claramente era de otro mundo, de otro tiempo que empezaba a quedar atrás. Cuando volvió en los 80, doblando secundarios, me pasó algo curioso, y que nadie lo interprete mal: casi no podía aguantarlo, era un espectro del pasado que volvía, manteniendo una dicción que ya nadie usaba, como si los técnicos de sonido hubieran sabido reproducir su voz de los gloriosos 50 para adornar el inicio del declive del doblaje y disimularlo un poco…
Los Corsellas, Sansalvador, Guiñón, Solá… también eran clásicos, pero como no habían doblado para la Metro eran un poco menos clásicos… Luego los fui ascendiendo, conforme empecé a ver más películas de los 60: entronicé a Sansalvador después de redescubrir “El tiempo en sus manos†como el más grande de esa década. Y siempre, siempre, Manuel Cano, fue la voz más bonita: en “El tiempo en sus manos†tenía sólo un par de diálogos, pero eran inolvidables: los anillos parlantes que le revelaban a Rod Taylor el fin de la humanidad.
En los últimos años he descubierto que en Madrid, en la misma época, había otra generación extraordinaria, a la que he escuchado (hemos escuchado) mucho menos porque de ellos quedan menos películas (¿por qué sobreviven casi todos los doblajes clásicos de la Metro y no los de otros estudios?). Y sobre todo, hasta que apareció esta página no conocía el nombre de casi ningún clásico. De Madrid, la voz que veneraba era la de Simón Ramírez, ya lo he dicho, el héroe puro e inmaculado de tanto redoblaje de los 70: Cooper, Peck, Fonda, Weissmuller… pero también la voz de muchos bufones que me hacían partir de risa de pequeño (Bob Hope, Danny Kaye). Un día, gracias a la web, descubrí que el James Stewart “raro†de mi película favorita de este actor, “Vértigoâ€, se llamaba Félix Acaso, y que lo había escuchado con muchos otros actores (de hecho, con casi todas las estrellas de los 50) y siempre me había pasado desapercibido, es decir, siempre lo había hecho bien: Robert Mitchum, Gregory Peck o Gary Cooper hablaban en español. Y se sumaron más nombres inolvidables: Ángel María Baltanás (el inolvidable James Cagney de “Uno, dos, tresâ€: la interpretación más vertiginosa de la historia), Ana María Saizar (esa sensualidad desgarrada…), Francisco Arenzana (¡la voz del maestro de Karate Kid había sido joven!), José Guardiola (esa voz que yo había odiado en los redoblajes de Bogart, por el tono cansado que aportaba al actor, había sido una vez vibrante y viril como ninguna), Mari Ángeles Herranz (¿alguna mujer ha tenido una voz más pura, más inocente, que ella?), Antolín García, Jesús Nieto, Carmen Morando, esos eternos “viejos†que fueron Francisco Sánchez y Teófilo Martínez (a los que yo confundía al principio), María del Puy y ese tono de firmeza desamparada tan genial, por ejemplo, en la Ingrid Bergman de “Recuerdaâ€â€¦
Para mí, por tanto, hay una generación inicial, la de los actores que trabajaron en los 50 y los 60, que es para mí la irrepetible. No he podido escuchar apenas cosas de los 40, y quizá por ello a veces me chocó el estilo interpretativo de alguno de los actores estrellas de los primeros tiempos del doblaje. Por ejemplo, la primera vez que escuché a Víctor Orallo en un papel protagonista no lo soporte: el James Stewart de “La última balaâ€. De nada me valió conocer después que, sin embargo, fue su primera voz madrileña. En cambio, el otro día vi “Ladrón de bicicletas†y me encantó. Tal ves es que Stewart ya no puede ser para mí Orallo, aunque para otros, que lo escucharon antes, los que no puedan ser tal vez son Jesús Puente o Acaso. Después de esta generación llegó otra, la del relevo en los papeles jóvenes que aparece entre finales de los 60 y principios de los 70, también excelente (Solans, M. García, C. García, S. Vidal, J. Dotú…), pero a los que ya asocio con otras películas, que para mí son menos interesantes, y eso, inevitablemente también cuenta. El siguiente relevo joven ya tuvo lugar a mediados de los 80 y, con sus lógicas excepciones, creo que ya no tiene comparación. El siguiente relevo ya ha sido más bien avalancha, por la enorme demanda de trabajo de los últimos años, y aquí ya sí es para llorar: desapareció el criterio de que para doblar había que tener una voz personal y saber interpretar, y se sustituyó por saber sincronizar y hacerlo rápido. Es decir, la muerte del doblaje, por lo menos para los que nos educamos con otras formas.
|